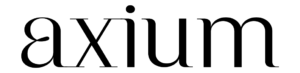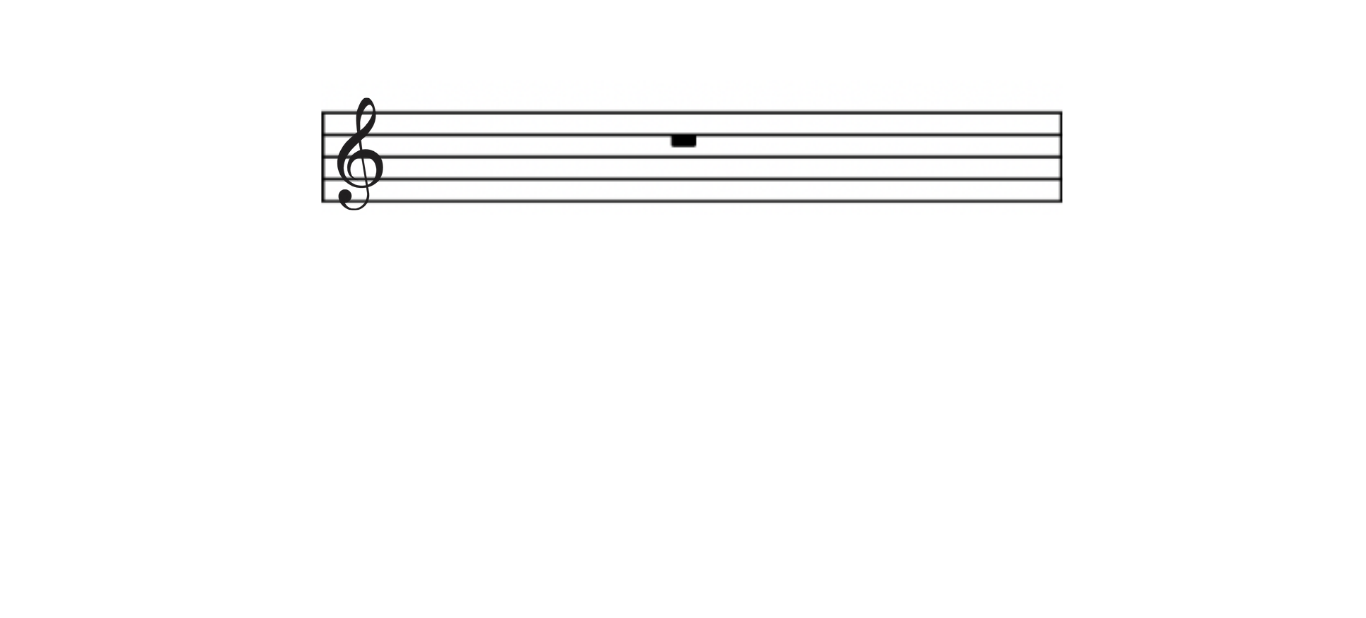Ha pasado algo fuera de lo normal. De pronto, he sentido una especie de curiosidad por descubrir qué pasa cuando me enfrento al silencio y me quedo a solas ante él.
¿Qué es eso a lo que le tengo miedo? ¿Es algo real? ¿O es el fruto de la mente, que necesita llenarlo todo? Me doy cuenta de que no es real.
De pronto, noto cómo se me acelera el corazón, pero lo observo y me mantengo. Noto cómo me empieza a faltar el aire, pero lo observo y me mantengo. Noto cómo mi cabeza se imagina que va a aparecer alguien de la nada, de la oscuridad, como si la soledad y el silencio fueran el preludio de una catástrofe, pero lo observo y me mantengo.
Una parte de mí se rebela porque no esté haciendo lo mismo de siempre: enchufar la TV, poner algo de música o llamar a alguien. Noto cómo se genera más tensión para que me mueva y haga algo para protegernos… pero lo observo y me mantengo.
Y, de pronto, son dos fuerzas en mí: la que está entrando en pánico y pretende huir del silencio, y la que lo observa, se mantiene y lo sostiene porque puede sostenerlo, porque realmente, y objetivamente, no está pasando nada. Es solo silencio.
Es todo lo que no es mi cabeza, es pura percepción, es todo lo que hay cuando dejo de hacer, es lo que soy cuando dejo de parlotear, es la melodía de mi respiración sin letra, es mi presencia sin juicio. Porque algo en mí, que juzga, se esconde de ella, y eso debe ser porque ella es más grande y poderosa. Y me da paz y no guerra.
¿Quién no ha sentido esto alguna vez?
Probablemente, te haya pasado: estar al lado de alguien, conocer a alguien por primera vez—quizás en una primera cita, en una sala de espera o en el ascensor con un vecino al que nunca saludas—y sentir que el silencio es, por decirlo de alguna forma, incómodo. Como si hubiera un vacío que exige ser llenado con cualquier cosa: el tiempo, el tráfico, un comentario sobre lo cara que está la vida o la recurrente situación política. La cuestión es interactuar, porque, de algún modo, el silencio parece un abismo.
Lo mismo ocurre cuando estamos solos. Cuando esperamos el tren, al médico o un vuelo, la idea de simplemente estar sin «hacer nada» nos parece un precipicio. Automáticamente, cogemos el teléfono, abrimos un libro o llamamos a alguien. Parece que quedarnos en silencio y observarnos a nosotros mismos es entrar en un territorio desconocido del que huimos sin saber siquiera por qué.
El ser humano es social por naturaleza; nuestra supervivencia ha dependido de ello. Relacionarnos nos ha permitido integrarnos, evolucionar y, en algunos casos, lograr cosas impresionantes, como llegar a la luna o justificar la siesta como una necesidad biológica. Pero este artículo no va de la importancia de la interacción, sino de la otra cara de la moneda: la incomodidad que el silencio nos provoca cuando, en lugar de sostenerlo y acogerlo, nos enfrentamos a él como si fuera un enemigo.
Pero, ¿qué ocurre cuando ese mismo silencio se da con una persona que conocemos en profundidad? Con alguien con quien hemos compartido tiempo, vulnerabilidad, autenticidad. Alguien que nos ha visto en nuestros mejores y peores momentos, que nos acepta sin juzgar. En esos casos, el silencio deja de ser incómodo y se convierte en un espacio compartido, en una pausa confortable.
¿No debería ocurrir lo mismo con nosotros mismos? Huimos de pasar tiempo a solas, pero, ¿De qué tenemos miedo? ¿De ser juzgados? ¿Por quién? ¿Por nuestro queridísimo ego, ese juez implacable que, aunque nos ha permitido sobrevivir, también nos llena de dudas y nos entierra bajo una montaña de críticas?
Si buscamos sentirnos cómodos con alguien que nos acepta tal y como somos, sin pretender nada más, ¿no tendría sentido que intentáramos hacer lo mismo con nosotros? En eso hay una palabra clave: aceptación.
El silencio es, en apariencia, un espacio incómodo. Un hueco entre palabras, un vacío entre dos miradas que no saben qué decirse. Pero la mirada no siempre viene de fuera.
Vivimos en un mundo donde el ruido llena cada rincón de nuestras vidas y el silencio se ha convertido en un territorio desconocido, un lugar del que queremos escapar.
Pero, ¿qué es lo que realmente nos incomoda? No es la ausencia de sonido, sino la presencia de nosotros mismos en ese vacío. Como es nuevo y desconocido, nos incomoda. Porque cuando todo se apaga y no hay distracciones, lo único que queda es nuestra propia voz interna, recordándonos lo que evitamos enfrentar.
Nietzsche escribió: «Si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti.» En el silencio, ese abismo se vuelve más evidente, y el eco de lo que somos—o de lo que aún no hemos descubierto—nos devuelve la mirada, porque huir del silencio, es huir de uno mismo.
Nos resulta insoportable porque nos enfrenta a nuestras contradicciones, a nuestras dudas, a lo que no queremos reconocer. En la soledad, se caen todos los velos y se abre paso la incoherencia de lo que creemos ser y de lo que realmente somos.
Sin el ruido externo que nos distrae, el único diálogo posible es con nosotros mismos. Y, a veces, no nos gusta quedarnos a escucharlo.
Es en ese silencio donde surgen las preguntas sin respuesta, los miedos sin nombre, la inquietante sensación de que no somos quienes creíamos ser o, mejor dicho, que somos algo más de lo que creíamos.
El ruido nos protege. Nos da la ilusión de movimiento, de certeza, de control. Pero esa seguridad es frágil, porque solo se sostiene mientras el ruido está ahí. En cuanto el mundo se calla, nos quedamos sin excusas.
El silencio no es solo vacío; es también un umbral. Rilke, en Cartas a un joven poeta, aconsejaba: «Ama tu soledad y soporta el dolor que te causa.” Porque solo al habitar el silencio podemos empezar a escucharnos de verdad.
Dicen que el Amor es para valientes. Tal vez sea eso lo que nos encontramos al otro lado del silencio, porque permanecer en él es un verdadero acto de coraje.
En la incomodidad inicial del silencio hay una lección oculta: Nos revela nuestras sombras, sí, pero si permanecemos en ella, también nos revela nuestra verdad. Es un espejo honesto que no nos adula ni nos miente. Si tenemos el valor de observar y mantenernos en él, de no huir al primer impulso, descubrimos que lo que antes parecía un abismo es en realidad, un espacio de transformación, una puerta a otra dimensión.
Y ahí está la clave: Transformarnos implica renunciar a una parte de nosotros para reconocer otra. Y hacerlo requiere de paciencia y perseverancia, esa que, como decían los clásicos, es de raíces amargas, pero de frutos dulces.
Porque, al final, el verdadero problema no es el silencio. Es lo que descubrimos en él. Podemos seguir huyendo, llenándolo de ruido y de distracciones, pero siempre será incómodo hasta que nos detengamos a conocerlo, o mejor dicho, a conocernos.
Comprender esto nos puede ayudar a saborear el silencio antes de que la muerte nos lo imponga.