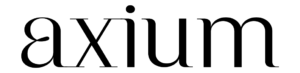En cada ser humano existe un impulso por comprender la realidad, por encontrar una explicación de lo que ocurre, un ardiente deseo de encontrar el porqué.
Desde hace ya mucho tiempo una parte de la humanidad considera que la realidad y lo que ocurre responde a una razón, a una causa que puede ser explicada.
Anteriormente ese impulso por comprender se detenía, tras unos pocos pasos, ante los postulados de la religión correspondiente, que de una forma u otra establecían que nosotros no podemos acceder a la comprensión de las intenciones del creador, de Dios, o como se quisiese denominar ese poder supremo omnipresente y omnipotente. Por todo ello era muy común aceptar las -para nuestra mentalidad actual- más increíbles explicaciones irracionales o ilógicas.
«Si las leyes del espíritu se aplicasen por voto popular, los que no creemos en ese Dios creador absoluto seríamos arrojados a la más absoluta marginalidad.»
Existe un convencimiento bastante generalizado de que debe haber una explicación racional que englobe lo que ocurre y sus causas. Pero ese convencimiento se topa una y otra vez con el concepto de Dios dominante en su entorno cultural.
Es muy difícil compaginar la idea de un Dios todopoderoso, lleno de amor y bondad, dotado de una inteligencia omniabarcante y una sabiduría absoluta, con el hecho irrefutable de que “su creación” sea la que a diario contemplamos. Quienes asumen la tarea de ser el brazo ejecutivo de “su” Dios en su encarnizada y sangrienta lucha contra quienes profesan la fe en “otro” Dios no se detienen ni un momento a pensar por qué razón su Dios todopoderoso no se ocupa en primera persona de liquidar a los fieles del dios de la competencia… si es todopoderoso, ¿por qué ha de subcontratar el trabajo sucio?
Y sin embargo podemos confirmar que el 90% de la población mundial profesa una fe en un Dios creador absoluto. Si las leyes del espíritu se aplicasen por voto popular, los que no creemos en ese Dios creador absoluto seríamos arrojados a la más absoluta marginalidad.
Quienes afirmamos que algo no concuerda entre la afirmación de que “el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios” y la afirmación de que Dios es el súmmum de la bondad, sabiduría y justicia, no solemos encontrar réplica salvo la recomendación de afianzar nuestra alma en la fe. Pero hay que ser muy creyente para encontrar en el ser humano esa semejanza y esa imagen de la divinidad.
«Y en esa única célula yace toda la información necesaria para edificar la maquinaria más compleja y maravillosa conocida: el cuerpo humano.»
Por ello, hemos dejado de buscar en los credos y catecismos respuestas a las preguntas esenciales y fundamentales, y nos hemos adentrado con algo más de fortuna en las enseñanzas filosóficas de la tradición espiritual. Y todas ellas comienzan por afirmar que no es posible comprender lo complejo sin antes comprender lo simple, que la mente no puede abarcar lo infinitamente múltiple sin hacer un proceso de vaciado mental para contemplar lo UNO, la UNIDAD y lo ÚNICO. Es decir, de ese principio inefable que permite el despliegue universal de la multiplicidad en su seno sin por ello perder en ningún momento su condición de UNO.
Atribuir a ese Principio cualidades es una aberración, pues la Unidad absoluta las incluye todas o las excluye todas, pero en ningún caso puede tener sólo unas pocas. Y sin embargo, nuestra realidad humana nos muestra de forma contundente que los billones de células que componen nuestro cuerpo ¡han surgido de una única célula! Y en esa única célula yace toda la información necesaria para edificar la maquinaria más compleja y maravillosa conocida: el cuerpo humano.
¿Tan difícil es pensar que ese principio divino supremo, ese UNO, no nos ha creado, sino que simplemente ha establecido las reglas del juego que de manera implacable regulan todas las relaciones entre la substancia, los elementos, el espacio y el devenir?
Y que, a lo largo de períodos de “nuestro” tiempo inimaginables han surgido en el espacio-tiempo los vehículos, los cuerpos inteligentes, capaces de preguntarse: ¿y esto por qué? O tal vez mejor: ¿y todo esto para qué?
Entre ese UNO y nuestra humanidad hay por tanto un abismo de diferencia y la única similitud o semejanza es que también nosotros surgimos de un uno, de una única célula, de una realidad minúscula e invisible a simple vista sobre la que recientemente un científico afirmaba que una simple célula era mucho más compleja que todo lo que ocurre en una gran ciudad.
Naturalmente todo indica que entre ese UNO y nosotros hay una cohorte de seres que a lo largo de los milenios han recibido el nombre de “dioses”. Y realmente con ellos sí que podemos encontrar similitudes. Es fácil encontrar similitudes con el colérico Zeus, con la lianta de Afrodita, con el vengativo y genocida Jehová…
Pero si nos elevamos por encima de esos pseudo-dioses, y meditamos sobre lo que Lao Tse nos explica sobre TAO, o lo que Hermes Trismegistos nos relata sobre “el Bien Uno”, entonces sí que nuestra mente comienza a comprender.
Ante ella se abre una realidad de principios inmutables potenciales, y el esfuerzo inconsciente de cada átomo en el universo por hacer que lo potencial se vuelva activo y se manifieste en una realidad esplendorosa.
«La consecuencia de esa comprensión es la tristeza y el sufrimiento.»
Pero también comenzamos a comprender que si bien el ser humano es ese Dios desconocido, que no se manifiesta como tal, sino como el mayor depredador de la Tierra, y que mientras no cambie radicalmente su consciencia buscará indefinidamente a ese dios que es su ideal donde nunca podrá encontrarlo.
La consecuencia de esa comprensión es la tristeza y el sufrimiento de ver cómo se autodestruyen cientos de millones de personas por no haber comprendido que su búsqueda de Dios debe ser orientada hacia su interior recóndito.
Ese sufrimiento y esa profunda tristeza es la ganancia derivada de la comprensión, y seguramente porque no se quiere sufrir –pues se nos ha inculcado que el objetivo de la vida es la alegría– se descarta el esfuerzo por comprender, aunque la comprensión profunda es al mismo tiempo la única fuente de paz, serenidad y dicha interior, y es la única que aplaca la insaciable sed del querer ser, del querer entender lo irracional mediante la razón.